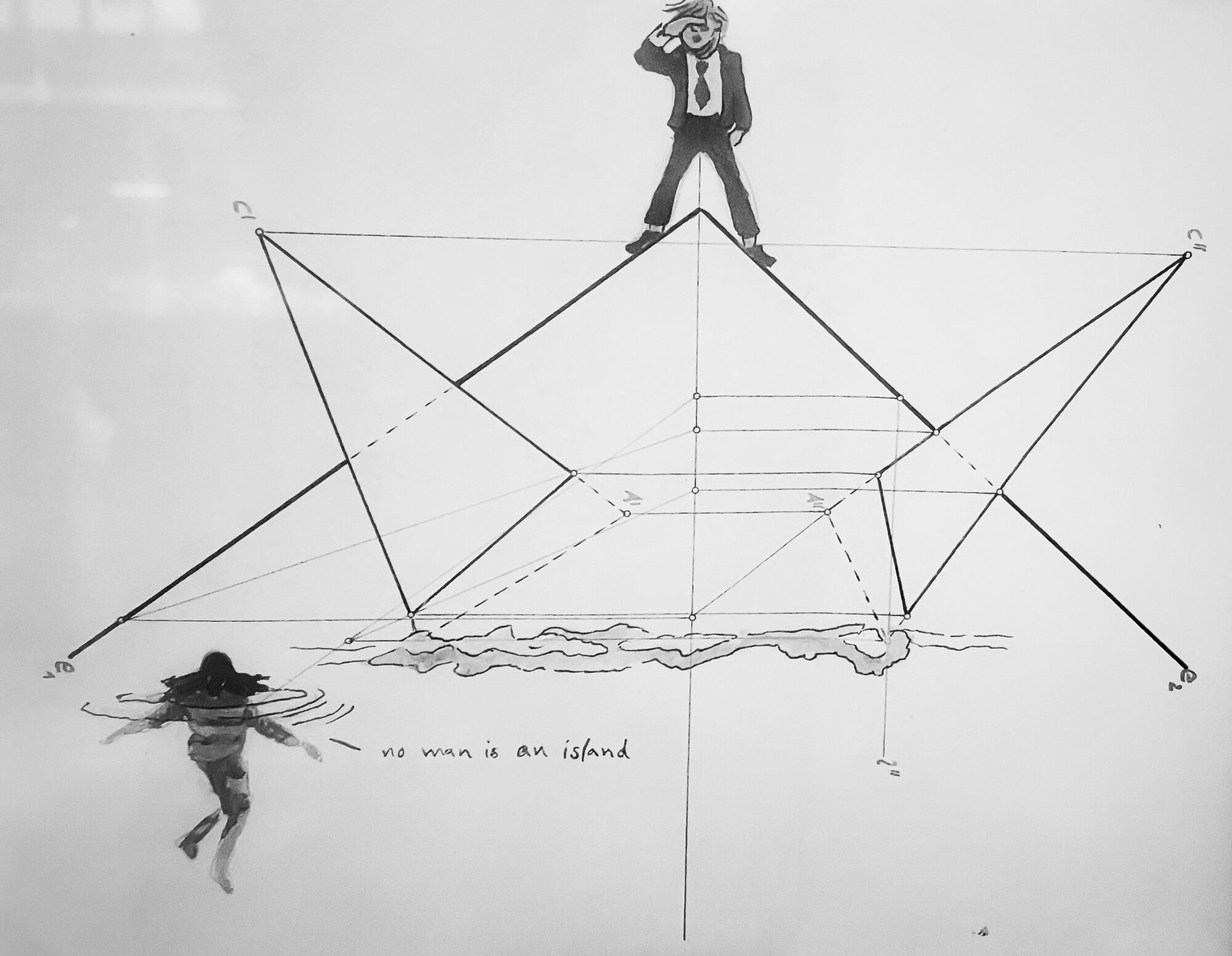El primer libro que recuerdo, la experiencia originaria de magia y ensoñación contenida entre dos pastas, tenía un olor a mar. No tengo idea de cuál habrá sido el destino de aquella obra gigante y hermosa (probablemente, como los barcos hundidos, se encuentre en las profundidades remotas de mi casa paterna), con un guarda polvo que mostraba un océano en calma que escondía un libro de pastas turquesas, con letras doradas (no recuerdo el título porque todavía no leía) y en la portada brillaba una estilizada rosa de los vientos, con una carabela diminuta en el centro del corazón.
Era yo muy chico, de apenas tres o cuatro años, pero ahora, al escribirlo, siento la misma fascinación de antaño. No lo sabía entonces, no podía y no importaba, pero estaba conociendo las infinitas gamas del azul, ese color al que desde siempre pertenezco.
Al inicio, antes de entrar en el séptimo continente, lo que ilustraba dos páginas gigantes, era la diluida silueta de un buzo, que en medio de una inmensidad turquesa cruzaba el silencio marino con una bengala diminuta, estrella discreta para iluminar su soledad. Luego, en las páginas a colores, una ola furiosa y fantástica bañaba mis ojos, que acababan diluidos con la espuma del mar.
Recuerdo icebergs, fotos innúmeras, y muchas páginas profundamente aburridas de hombrecitos, neumáticos, grúas, barcos industriales, datos, números y recuadros que no entendía y me molestaban “¿Por qué un libro tan bonito tiene cosas para grandes?” pienso ahora que pensaba.
Por fortuna también había muchos mapas, imágenes donde la Tierra se veía mayormente azul con unos parches marrones y arrugados. Recuerdo perfectamente haber pensado que el planeta donde vivía, en medio de tanto espacio, debía sentirse muy solo.
Luego llegaba la vida, un universo de colores y corales en el que todo era pura luminosidad. Peces brillantes y opacos, gordos y flacos, vivos y muertos. Siempre rodeados por el azul, ese gigante donde se lavan las tristezas. El mar es el color de los niños a los que, con el tiempo, habrán de estorbarles las palabras, cuando hayan olvidado los secretos del océano.
Recuerdo fotos de un pez espada, otro sierra, un tiburón muy blanco y un tiburón martillo atrapado entre cuerdas, que me miraba con sus ojos alejados sabiendo que yo lo oía. Y que no podría ayudarlo.
Estaba también, en una parte tenebrosa que me fascinaba, el mundo ignoto de las profundidades, con esos peces horribles a los que la presión les ha deformado los cuerpos y sin embargo, como ningunos otros, alumbran los abismos con su luz excepcional. Juegos de fantasmas en la noche marina.
Entonces, casi al final, aparecía una ilustración que cambió mi vida para siempre. Un artista representaba a todas las ballenas conocidas, grandes y chicas, blancas y negras: hermosísimas todas nadando en el mar turquesa, acaso inconscientes de su vida en el agua. Entre ellas, la que me robó la mirada fue la ballena azul, enorme y hermosa como nada que hubiera visto.
Poco más adelante, todavía sin saber escribir, me enamoré de una mujer con la que pintaba mi ballena. Yo la dibujaba y ella me miraba, a veces escribía. Era todo lo que yo sabía del mundo y todo lo que jamás querría.
Pero se fue la ballena, se fue la mujer y se quedaron las palabras.
Todavía la sigo buscando.